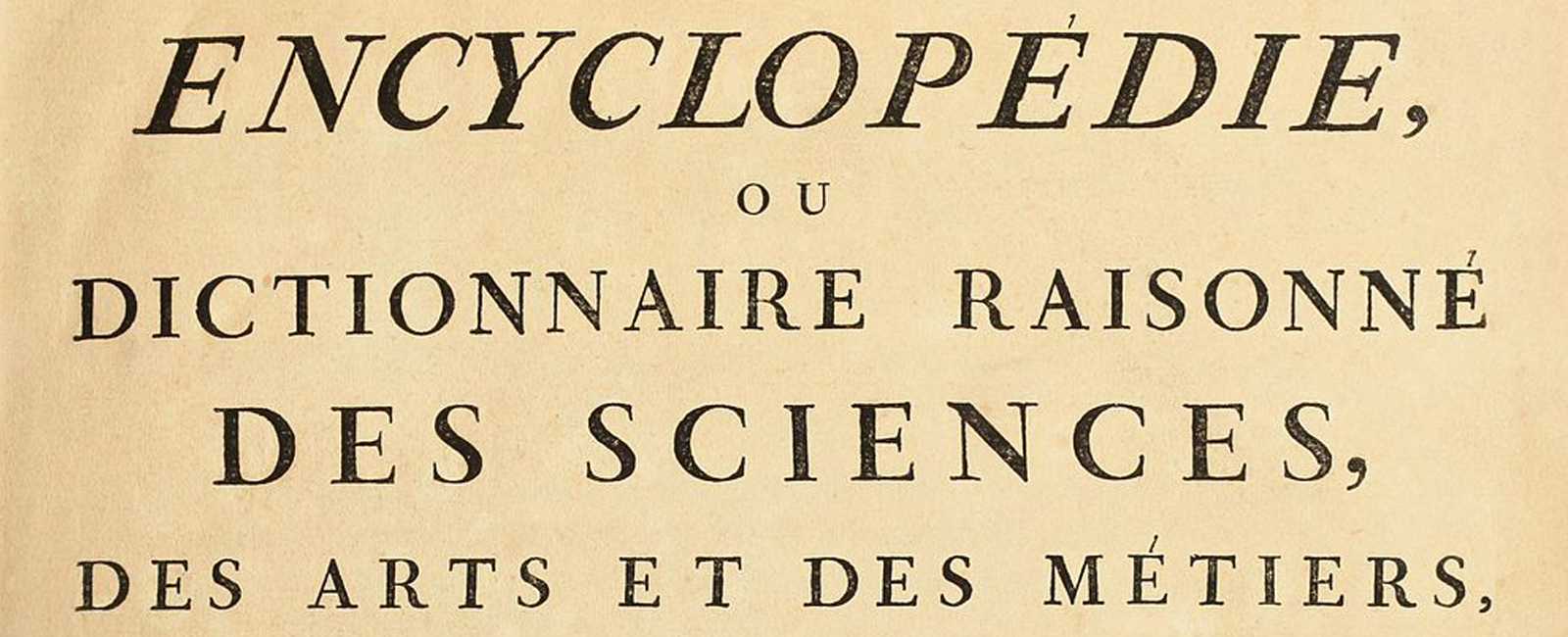

María José Ferrada
Fue la bibliotecaria de un colegio, a propósito de los niños que cuando sonaba la campana en lugar de ir a recreo se refugiaban en su territorio, quien me lo explicó: “no hay un lugar en el mundo más tranquilizador que la sección de libros enciclopédicos”. Por el tono pausado que usó, más que referirse a los gustos de sus usuarios pareció que me estaba hablando de un nuevo tipo de secta. Por lo mismo, y como sé que los preguntones somos las víctimas preferidas de los que han encontrado algún tipo de verdad, grande –del tipo: debes o no debes votar–, o pequeña –para los rulos, champú sin sulfatos–, decidí dejar la conversación hasta ahí y despedirme.
Debe haber sido la semana siguiente, cuando luego de mirar en la estantería de novelas decidí preguntarle al librero dónde estaba la sección enciclopédica. “¿Busca un regalo?” me preguntó. “Sí”, le mentí…
Enciclopedia práctica del caballo; Enciclopedia de las motocicletas; Enciclopedia ilustrada de las plantas y otras suculentas; Enciclopedia completa de reptiles y anfibios; La gran enciclopedia de la vida acuática; James Bond: la enciclopedia. Una especie de paréntesis a la ansiedad contemporánea se vendía a un precio bastante menor que la novela que tenía en mi bolsa. Y casi sin excepción, tenía fotos a color, gráficos, tapas duras. Incluso había una sobre planetas que traía pop-up.
Durante las dos o tres horas –lo cálculo porque solía pasar a esa librería después de la oficina y ese día me quedé hasta que el librero se acercó a decirme: “comenzamos a cerrar”– en que estuve hojeando todo tipo de guías y enciclopedias me invadió el recuerdo de una tranquilidad perdida. Ahí estaba mi madre, ayudándome a buscar en la Enciclopedia Británica los tipos de ballenas para una disertación escolar (la ballena azul puede llegar a medir 30 metros). Todo lo que había pasado alguna vez en el planeta estaba escrito en uno de esos tomos. Y todo que pasaría, cabría en el tomo de actualización que cada año traía el mismo vendedor.
Un niña de siete años y Diderot, quien editó la célebre Enciclopedia, obra emblemática de la Ilustración y de las enciclopedias modernas, tienen la misma necesidad de sentir que contamos con algún tipo de verdad, por mínima que sea (la velocidad de desplazamiento de la ballena azul es de 22 km/h, pero si se siente amenazada puede alcanzar hasta los 50 km/).
Enciclopedias verdaderas o falsas. Afonso Cruz, portugués y autor de Enciclopedia de Historia Universal, un libro que publica en tomos bajo la advertencia de que nada de lo que ahí se cuenta puede considerase un hecho objetivo, nos recuerda el carácter ficticio que a la luz del tiempo van adquiriendo, irremediablemente, las verdades de Diderot y compañía. “Hoy podemos decir que la de los iluministas también es una gran burla; y que sus verdades, irónicamente, son tan ficticias como las de esta Enciclopedia”, nos dice el encargado de cerrar el volumen, un tal Théophile Morel, que no sabemos si habita en la realidad o en la imaginación de Cruz, el autor portugués. Realidad factual, fantasía, da exactamente lo mismo. Lo importante parece ser esa necesidad, bella de tan inalcanzable, que los seres humanos tenemos de sentir que hay ciertas certezas que nos sostienen.
Volvamos entonces a la niña –que ya no soy yo, sino cualquier niña, todas las niñas– que mira su cuaderno y le dice a alguien: “no sé nada de ballenas”. “No sé”, esa afirmación fantástica como el puré de papas –que un amigo insiste en comparar con los libros: “nunca es demasiado”–.
Wislawa Symborska que reseñó enciclopedias y otras rarezas, en sus Lecturas no obligatorias, se refirió a estas dos palabras en su discurso de recepción del Premio Nobel: “Si Isaac Newton no hubiera dicho ‘no sé’, las manzanas en su jardín podrían seguir cayendo como granizo, y él, en el mejor de los casos, solamente se inclinaría para recogerlas y comérselas”.
No sé. Mientras quede una sección de libros enciclopédicos sabremos que aún existen quienes disfrutan recordando, de manera humilde, esas palabras, ya casi olvidadas, pero importantes como las ballenas azules (que sostienen el mar).


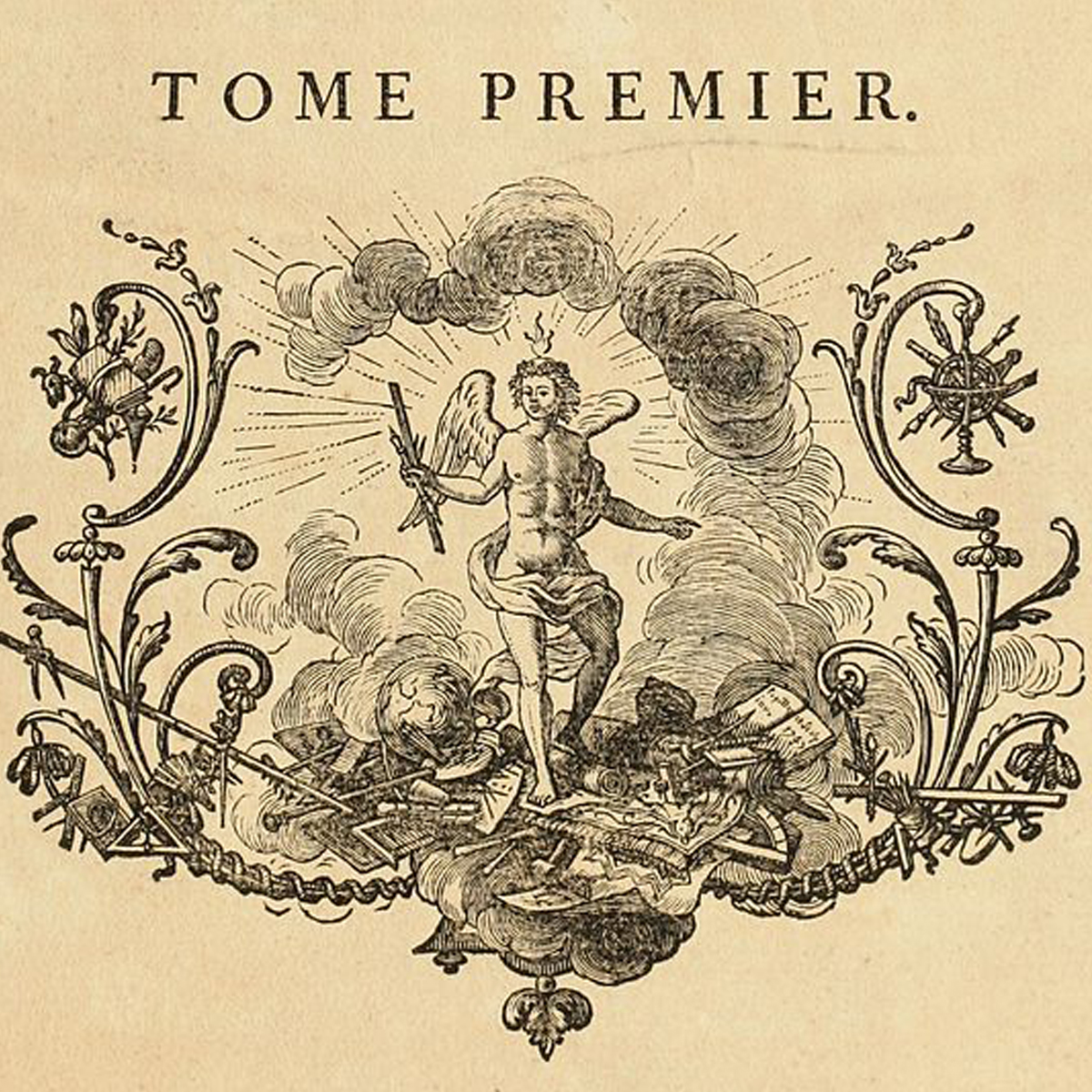


Hermosos fueron los “no se” y las coloridas hojas de la <> que mi madre me compró antes de nacer. Ahora, herrumbrosas, sus tomos se consideran desechos en las bibliotecas, quienes olvidan la grandiosidad del saber ordenado que guardan algunas colecciones